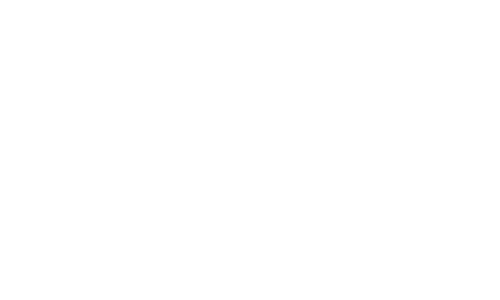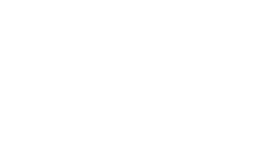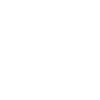El tiempo de nuestra duracion
Somos el tiempo de nuestra duración, parece decir el título. Pero de ser así, ¿somos, siquiera? Porque si bien presente es nuestro cuerpo, no nos reducimos a él, en tanto nuestra vida consciente lo trasciende; también se vuelve al pasado y se orienta al porvenir.
Somos el tiempo de nuestra duración, parece decir el título. Pero de ser así, ¿somos, siquiera? Porque si bien presente es nuestro cuerpo, no nos reducimos a él, en tanto nuestra vida consciente lo trasciende; también se vuelve al pasado y se orienta al porvenir. Y si bien al pasado lo retenemos, sólo lo hacemos como memoria parcial; y si al porvenir podemos anticiparlo, sólo lo hacemos como expectativa y como proyecto, vale decir, como posibilidad. Por tanto, ¿somos también, como recuerdo de lo que ya no somos y como mera posibilidad de lo que seremos?
A nuestro mismo cuerpo como realidad de nuestro presente, lo somos y no lo somos: necesitamos trascenderlo para poder vernos, pero tampoco podemos desprendernos del todo de él.
Si ni a la duración de nuestro tiempo podemos determinar del todo: sólo sabemos de él, que es limitado y se termina, pero no cuándo, a menos que decidamos voluntariamente concluirlo. En cuyo caso sí dejaríamos completa y definitivamente de ser: ya ni como presencia viva de nuestro cuerpo, ni como recuerdos para nosotros, ni como posibilidad de ser nosotros. Y para siempre.
Y en tanto, ¿qué somos, en esta duración de momento a momento, en esta irreversible sucesión de los ahora, entre nuestro nacimiento y nuestra muerte? Por lo pronto somos ya, el movimiento de trascendernos a nosotros mismos para ser lo que decidamos ser; aunque no podamos salirnos de nuestro cuerpo; pero sí, utilizarlo para nuestro proyecto.
Somos inmediatamente, pues, el devenir de nuestro ser. No sólo ‘lo que nos pasa’, entonces, sino también ‘lo que hacemos que pase’.
Aunque conscientes de nuestra muerte, de nuestro no-ser definitivo.
Si precisamente esta conciencia, es condición de una vida auténticamente moral y espiritual: ser buenos aunque no haya premio; ser creativos aunque no nos haga inmortales. La vida moral tiene valor cuando la acompaña la convicción de la muerte propia como definitiva. Y la creación espiritual tiene muchas veces el mérito de hacer sentir, ante la presencia de la obra, la conmovedora precariedad de lo humano; o es en ella misma, otras veces, el testimonio de una ausencia.
El tiempo, dimensión que concreta nuestra duración entre nacimiento y muerte, en tanto nos consume; así como el Dios Cronos devoraba a sus hijos. Pero asumir esto sin refugiarnos en mito alguno, es la condición de una vida humana digna. Seamos inmortales entonces, en la modesta medida de nuestros actos creativos y de nuestras buenas acciones; que manifiesten lo que hacemos de nosotros.
¿Qué somos en definitiva, en los términos de ésta, nuestra finitud? Observemos que cuando alguien muere de viejo y no por accidente o enfermedad, es precisamente porque ya antes había muerto su voluntad de vivir. Que es lo que somos: voluntad de vivir; pese al accidente y a la enfermedad.
Y hay espíritu, además, en tanto el amor a la vida vence al temor a la muerte. Porque en cuanto sobreviene el miedo, volvemos a aferrarnos a la tabla de salvación de las cosas y atacamos al que también quiere asirse.
Es que el hombre es inmanente a ellas. Cuando no piensa o cuando no crea, él mismo se vuelve cosa. Si aún cuando lo hace, el sentido de sus actos no es más que momentáneo y los significados que expresa no más que relativos. Ni siquiera considerar como triunfo definitivo del espíritu puede, a alguna transformación de la realidad que haya logrado. Pero sin duda que habrá cobijado en sí, aunque fugaz profundamente vivido, el sentido que tuvo el acto que lo produjo. Justamente es la provisoriedad de todo resultado, lo que preserva su libertad de seguir haciendo. Lo que no evita su muerte, ésta sí definitiva. Pero que tampoco ésta evite (me refiero a la anticipación por el hombre de su propia muerte como definitiva) la elegancia de aquel breve vuelo de su espíritu.
Que pueda servir para sensibilizar a otros y hacerlos volar también. Aunque no se llegue al cielo y al que en vano se interroga para las angustias de esta tierra; pero el que sí permite a la conciencia humana, admirar su inmensidad sublime. Desde aquí abajo y mientras tanto.
Por eso, es antes en el arte que en la esencia (intelectual), donde queda la huella del espíritu (recordemos la antigua enseñanza griega que el desarrollo tecnológico ha olvidado, que hacía coincidir a la verdad con la belleza). En esa sutil y delicada fascinación que ejerce algo que, siendo material, se presenta no obstante con un significado que es humano; tal como sucede con el pensamiento mismo, hecho en sí individual que se pretende sin embargo universal. Sólo que, no habiendo afuera una sustancia espiritual (objetiva) en la que podamos refugiarnos, procuremos que las relaciones en la existencia y en la vida tengan, cuanto menos, la misma aspiración del arte: la armonía.
Entre el mundo antiguo y el medieval, en Occidente fue primero el amor a Dios y la idealización de las facultades humanas en su persona divina; pero no puede haber para el hombre una verdad absoluta porque no puede éste saber si la realidad es creación de una voluntad guiada por una razón universal, que él pueda alcanzar. Entre el mundo moderno y el contemporáneo, fue después la Ilustración, que reemplazó por el amor a la verdad, idealización metafísica de aquellas mismas facultades que no podían alcanzarla. Siguieron el idealismo y el romanticismo, que giraron a nuestra profundidad espiritual, venerada como casi divina. Hasta llegar hoy a decirse que ya nada veneramos; y que tratamos a todo como producto del tiempo y del azar. Pero esto no excluye sino que torna por el contrario perentorio, el respeto por lo humano. Siendo que somos únicos responsables de nuestra sociedad, de nuestras instituciones y de nuestra cultura.
En conclusión, antes que lo divino lo sagrado y antes que la veneración el respeto. ¿A qué? Al único bien concreto y consciente de su propia fragilidad, que por contraste es sensible a la grandeza de lo existente: cada individuo humano.
Juan Alberto Madile Rosario, junio de 2015
Publicación periodística: 08/06/2015